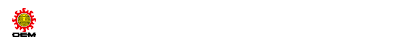El libro en el espejo
Javier Vargas de Luna AUTORRETRATOS DE HIELO
(II)
En aquellas discusiones de infancia, al regreso del parque Méndez, mi hermano mayor se mostraba experto en galimatías: la imaginación viaja más rápido que la luz, solía decir... Aunque con otras palabras, había aprendido a explicar que las alfombras mágicas de “Las mil y una noches” triunfarían siempre sobre los trescientos mil kilómetros por segundo que tarda el sol en regresar de los eclipses. Lo haya dicho como lo haya dicho, desde entonces sospecho que leer es iniciarse en los vértigos del desconcierto, porque una página bien vivida es capaz de hacernos perder el equilibrio, nos convierte en almas a toda velocidad al enriquecer nuestras miradas con sus “(des)engaños” aquí convendría recordar a Vargas Llosa en “La verdad de las mentiras”, y seguir adelante.
Un libro nos predispone a vivir tiempos diferentes, nos hace ciudadanos de nuevos calendarios sin salir de casa. Gracias a su fuerza perturbadora, la lectura representa un acto liberador; al exigir el concurso de nuestros ojos para completar una historia, nos hereda imágenes y lenguajes que, llegado el día, nos permitirán celebrar la intimidad de un
“yodistinto”. Dicho más a las claras, la ficción es un “dejar de ser” en nombre de todos nuestros destinos posibles…, aunque lo mejor es no teorizar más y entrar de inmediato en materia sobre las varias veces que un libro supo anunciarme como habitante anticipado del Polo Norte. Sí, hoy lo sé sin lugar a dudas: las novelas cubiertas de nieves infinitas, o los relatos de glaciares sin remedio, o los cuentos iluminados por las auroras boreales, hicieron germinar muchas de las imágenes que hoy me asisten para nombrar mejor el invierno en estos autorretratos de hielo.
La primera vez que el nombre de Canadá llegó a mis ensoñaciones adolescentes tuvo lugar en “El último de los mohicanos” (1826). En las páginas de James Fenimore Cooper abundaban las guerras de colonización, con Francia, Holanda e Inglaterra disputándose las inhóspitas regiones del septentrión americano. En la noticia novelada de una cultura en extinción, los aborígenes de dicho relato mohawks, hurones, delawares, oneidas, y los escasísimos mohicanos del siglo XVIII representaron, si la memoria no se me despeña, un descubrimiento feliz en aquel viejo volumen de la Editorial Cumbre. En especial, de sus capítulos recupero las reflexiones sobre los idiomas en que las peripecias tenían lugar; si bien es cierto que la lectura se producía en el español más nítido de la calle Colón, una y otra vez el narrador insistía en que lo dicho estaba sucediendo en inglés, a veces en francés, y ni qué decir de las lenguas autóctonas traducidas en el tiempo real de mi propia lectura. Por lo demás, el doble salto verbal en dicha torre de Babel se producía cuando los indígenas acudían a las voces europeas, y resultaba tan mágico, claro que sí, haberse convertido en almas políglotas sin más método que el del oído atento y la repetición atrevida.
Ya en la universidad compré varios de los clásicos universales de la RBA en el kiosco de doña Tina, la mamá de mi amigo Jaime, allá en Tres Arcos. Casi al final de los cuentos de Voltaire, aquel ejemplar del “Cándido” (1759) produjo una sorpresa distinta al descubrir que su relato de “El ingenuo” también tenía raíces canadienses. La cosa sucedía más o menos así y lo que sigue fue leído, por supuesto, en la cafetería mejor climatizada de la calle Carranza: un nativo de la nación iroquesa es llevado a Francia donde será sentenciado a prisión; su compañero de celda, un sabio caído en desgracia, en un lapso más bien breve hará de él un ser insólito por erudito. Para darle más lustre al milagro de su educación, el texto insiste muchísimo en los orígenes invernales del personaje, lo cual, si se mira bien, exigía cierta familiaridad con las geografías de Quebec. Y más allá del acto preparatorio que la lectura de Voltaire pudo representar para un migrante tampiqueño en Canadá, la verdadera reflexión del relato era el divorcio practicado entre la instrucción y la experiencia; de hecho, nos dice el pensador francés, una sin la otra están condenadas al absurdo, pues a ningún lado llevan las ciencias que se despliegan sin sentido común.
Hubo otros, desde luego... Junto al “Lanzarote” (2000), del controversial Michel Houllebecq, en que algo se dice de Montreal, rescato el “Moby Dick” (1851), del americano Herman Melville, en cuyas páginas se mencionaban algunos puertos de Quebec este último libro recuerdo haberlo adquirido en la tienda del Fondo de Cultura, la Rosario Castellanos, en la Ciudad de México de todos nosotros. Ahora bien, entre todas las novelas que me hablaron de la isla de Montreal en términos de una realidad hecha de refugios, de huidas y de esperanzas, rescato “La cabaña del tío Tom” (1852), de la también americana Harriet Becher Stowe. Allí, a la mitad de su reflexión sobre la esclavitud en los Estados Unidos, nadie como ella para dar suspenso a las escapatorias de los personajes, para denunciar las injusticias de una sociedad que no perdona el color de la piel y para propiciar el sueño de habitar alguna vez una ciudad sin fronteras, ni raciales, ni religiosas, ni políticas. Dicen que Abraham Lincoln en persona le reprochó haber desencadenado la guerra con ese libro, y quizás sea cierto, pues nada como la literatura para darle trascendencia y lucidez a nuestro paso por la Historia.
De todos los títulos anteriores, la novela de H.B. Stowe fue la única que leí ya como habitante de tiempo completo de las lluvias congeladas en la isla de Montreal. Las descripciones del invierno y la mención de barrios cuyas nevadas ya eran un poco mías me resultaron, sobre todo, tranquilizadoras. De hecho, hasta hoy los personajes de “La cabaña del tío Tom” me confirman la lectura como un insólito heredar de palabras que, sin saber cómo ni cuándo, un buen día nos permitirán explicar que el transterrado es, entre tantas otras cosas, un continuo buscador de ciudades ideales.
ANALISIS
es-mx
2021-07-28T07:00:00.0000000Z
2021-07-28T07:00:00.0000000Z
https://oem.pressreader.com/article/282514366567437
Organizacion Editorial Mexicana